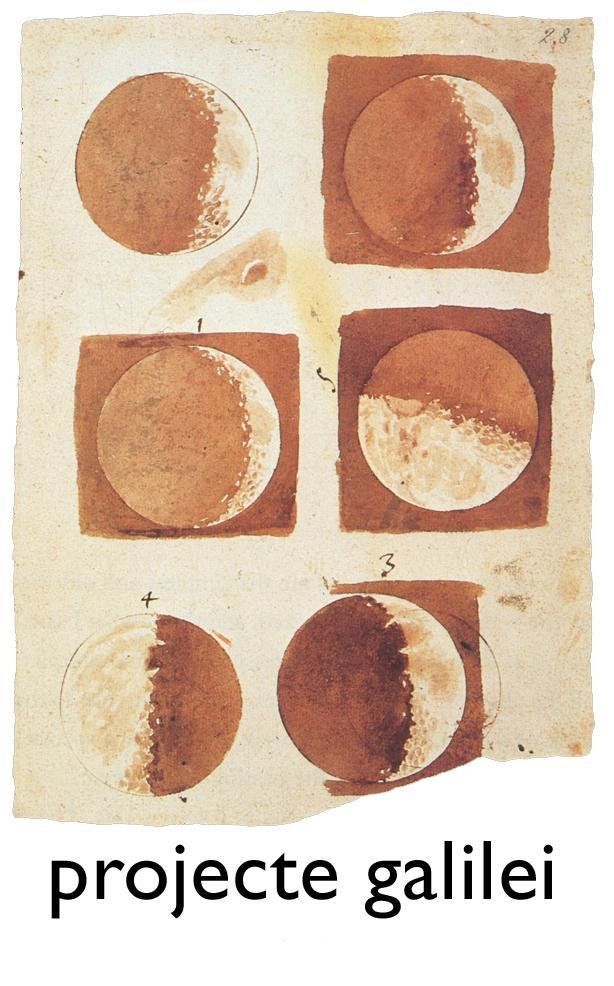Una constel·lació perfecta: Gérard Philipe, Jean Vilar, el Théâtre National Populaire (TNP) i el Féstival d’Avignon.
14_ARGUMENTOS DE ARTESANO
(Jean Vilar: De la tradición teatral. Traducción de Lucila Gibaja. Editorial La Pléyade, Buenos Aires, 1972.)
Nunca se lee bastante una obra. El comediante no la lee nunca bastante. Cree haber comprendido la obra porque ha captado más o menos lúcidamente la trama. Es éste un error fundamental.
Librado demasiado pronto a las exigencias de la plástica, el comediante se abandona a sus habituales reacciones conformistas y crea arbitraria y convencionalmente su personaje sin que su inteligencia profesional y su sensibilidad hayan podido adivinar a dónde se iba a conducirlo. ¡De ahí tantas vulgaridades de juego!
¡Cuántos intérpretes –y de los mejores– nos susurran desde hace veinte años, con la misma voz, valiéndose del mismo comportamiento y de las mismas reacciones, haciendo vibrar el mismo timbre de sensibilidad, los personajes más opuestos.
Aquí se trata de simplificar, de desnudar. Al contrario de muchas puestas en escena, no se requiere explotar el espacio, sino, más bien, desdeñar ese espacio o ignorarlo.
Para que una realización posea pleno poder de sugestión, no es necesario que tal escena considerada de movimiento, tenga movimiento (con trenzados, boxeo, riñas, persecuciones más o menos simbólicas). Bastan uno o dos gestos y el texto. Pero es necesario que texto y gesto sean exactos.
El trabajo del montaje y de la expresión debe ser realizado con bastante rapidez por un buen comediante profesional. Alrededor de quince ensayos sobre cuarenta.
El talento del comediante –y del realizador– no reside necesariamente en la potencialidad de sus medios, en su multiplicidad (es éste un don del cielo bastante desdeñable), sino en el renunciamiento de su fuerza, en el rigorismo de su elección, en su voluntario empobrecimiento.
Un comediante digno de este nombre no se impone al texto. Le sirve. Y servilmente. Que el electricista, el músico y el decorador sean, pues, más humildes aún que este cabal intérprete.
En el teatro, a veces el hábito hace al monje.
El programa (de mano) exige un análisis de la pieza representada. El director de la obra debe redactarlo y no menospreciar ese trabajo ingrato. La redacción de este análisis le impone el claro y riguroso conocimiento de la obra que ensaya.
Exactamente lo mismo que la sensibilidad y el instinto, hay una facultad necesaria al comediante en el justo ejercicio de su arte: es el espíritu de fineza. (Definición: ver Pascal, cuando lo opone al espíritu de geometría.) Sin éste, la obra no es sino una orgía anárquica de expresiones.
El director peca a veces por olvidar que un personaje es, frecuentemente, ignorado por el intérprete hasta la víspera de la presentación.
No existe una técnica de la interpretación sino prácticas, técnicas. Todo es experiencia personal. Todo es empirismo personal.
Para el director del espectáculo, cada comediante es un nuevo caso. Esto le impone conocer bien a cada uno de sus intérpretes; conocer su trabajo, es cierto, pero más todavía su persona, hasta el umbral mismo donde comienza su vida íntima. Y quizás fuera necesario franquearlo.
Cuando Jouvet escribe: «En realidad, una pieza compone por sí misma su puesta en escena. Basta permanecer atento y no ser demasiado personal para verla cobrar movimiento, trabajar a los actores: actuando sobre ellos, misteriosamente, ella los prueba, los hace crecer o los empequeñece, los toma o los rechaza, etc.»
Estoy en contra de todas las puestas en escena cuya tendencia sea, según una horrible palabra usada hace algunos años, la «reteatralización» del teatro. Contra todo lo que sea «el espectáculo por el espectáculo».
Llevar a la escena una tragedia clásica es, desdichadamente, una tarea a la cual las jóvenes compañías francesas no podrán entregarse sin riesgo de fracaso (y aquí, verdaderamente, el éxito fácil es repugnante). Digamos, mejor, sin fracasar, pues es necesario un largo aprendizaje del equipo entero, y esto exige dinero puesto que demanda tiempo. Y dando por sentado que el cabeza de compañía dispone de sensibilidades emotivas y fuertes. Y admitiendo también que él mismo tenga un mínimo de delicadeza y sentido del pudor.
La realización escénica de una pieza es siempre el resultado de un compromiso. Compromiso, al menos, entre la imaginación visual y auditiva del director y la realidad viviente, anárquica, que son los actores. Por mi parte, nada definitivo, nada preciso ha sido fijado antes de los primeros ensayos. Nada de papeles, nada de notas, de plan escrito. Nada en las manos, en los bolsillos, todo en el cuerpo y en el alma de los otros. Del otro lado, el comediante.
En el teatro, el creador es el autor. En la medida en que nos aporta lo esencial. Cuando las virtudes dramáticas y filosóficas de su obra son tales que no nos permiten ninguna posibilidad de creación personal, cuando después de cada representación, nos sentimos todavía sus deudores. Lo que no significa que la obra sea perfecta. La perfección, por otra parte, es Voltaire dramaturgo.
El director de escena no es un ser libre. La obra que va a representar o a hacer representar es la creación de otros. Da a luz criaturas ajenas. Es un mago-partero. Cumple una función externa y secundaria a la vez. Está encadenado a un texto frente al cual asume todas las libertades. Pero sus ideas y sus aspiraciones son tributarios de las de otros.
El verdadero dramaturgo se afirma con la paulatina adquisición de los medios de expresión. Sintaxis, cadencias, ritmos, condicionan las virtudes emotivas. Ahora bien, el teatro es templo donde la emoción es soberana. En la audición de una obra dramática maestra, el contacto emocional entre el personaje y el público debe ser permanente. Este impacto no nace de la idea o del tono veraz, realista, del diálogo; no nace del verismo de estado civil; ese contacto emocional nace en el teatro del canto, de la cadencia, del ritmo.
Un maquinista jefe que ama su oficio no irá nunca a obstaculizar la actividad de un novato que, en principio y por derecho, le da órdenes; por el contrario, facilitará su tarea. En una compañía en la que el director ha sabido promover el espíritu de cerca, un contramaestre de escenario deberá conmoverse a la vista de un joven actor que trata de formarse en las exigencias concretas y rigurosas de su propio oficio. De otra manera, es necesario desprenderse del contramaestre.
Usted desea crear una compañía. Es la cosa más delicada que existe. El francés rechaza por temperamento una vida colectiva demasiado exigente y prolongada. No es infrecuente oír a notables comediantes vituperar a su antiguo patrón, tan notable por lo menos como ellos mismos. Es odioso, por cierto, però se da el caso.
Sin embargo, no es imposible formar una nueva compañía.
Pueden presentarse dos casos: o bien, que después de haber realizado algunas obras con su concurso, algunos elementos –que no tienen que ser necesariamente los mejores– deserten para irse a otros teatros (o al cine) atraídos por sueldos más elevados; o bien, que el director, cansado y asqueado de una fidelidad peligrosa, renueve los elementos de su compañía.
En realidad, una compañía francesa no ha sido nunca otra cosa que una agrupación de cuatro, cinco o seis comediantes de verdadero talento, a los que el director agrega otras comparsas que harán a su lado una carrera más o menos larga. La fidelidad no ha sido nunca constante por ninguna de las dos partes.
Asociar una escuela a la compañía no cambia nada. Sea por negligencia, sea por error, con frecuencia un maestro deja marchar a un alumno que, meses más tarde, mostrará sobre otra escena cualidades evidentes de comediante. Puede ser peligroso para un artista trabajar mucho tiempo con un mismo maestro. Conviene que se marche a mostrar en otros teatros algunos aspectos de su talento o de su temperamento que no fueron aprovechados por su antiguo director.
Hay que pagar a los actores. No sonría... Ya lo sé; hay tasas e impuestos. No obstante, es necesario pagar a los actores, y pagarles bien. Lo mejor posible. Y hacerles agradable la vida en el teatro. De otra manera irán allí solamente para actuar (o ensayar) y se marcharán cuanto antes.
El camarín del actor es un lugar sagrado, más misterioso de lo que usted cree; en él se reencuentran el actor y su personaje todas las noches. Hoy es un mendigo, mañana será un príncipe o un arzobispo. Usted debe, por consiguiente, hacer que sea por los menos habitable. Aun si el comediante no es particularmente cuidadoso de su camarín y de su persona. Y si desea celebrar allí sus entrevistas sentimentales, comprenda que su oficio le empuja a esas disipaciones amorosas.
La mente del comediante está ocupada con obsesiones e imágenes regidas por una mitomanía que no siempre es alegre. Malraux lo ha expresado bien: «El teatro no es serio; la mitomanía sí lo es». Sin embargo, cuando Talma acompañaba el cuerpo de su hijo al cementerio se apercibió, ante la tumba abierta, de que a lo largo de todo el recorrido había vivido, controlado, el estado anímico de un padre que sufre por la muerte de su hijo.
La esencia del teatro es nuestra propia esencia. No morirá jamás.
El teatro, al igual que nuestros sentimientos, vive, pues, de ilusiones. Y es también acción. Así como no hay pieza patética que no sea ante todo acción, no hay nada verosímil que no sea, en verdad, ilusorio y muera con la última palabra del poeta. Y, por cierto, no basta que sea acción; no basta que pertenezca al dominio exclusivo de lo imaginario. La obra maestra exige la realidad.
«Ordena que me traigan inmediatamente un espejo; para ver qué cara tengo...» [William Shakespeare. Ricardo II]
El teatro es este espejo. Refleja, tanto en sus obras maestras como en las obras que son exclusivamente de su tiempo, nuestra vida profunda.
Verdad y fantasma, espejo, pues, eso es el teatro.
29/05/2020