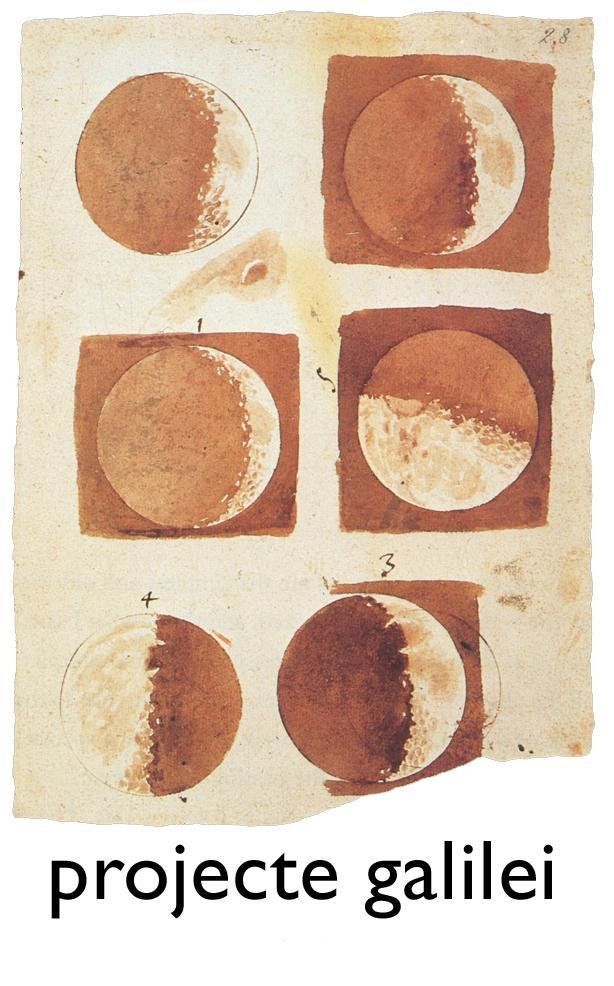07_el espectador inteligente
Con el hombre abierto a la información del mundo y sumergido en ella puede comenzar, finalmente, la mirada del dramaturgo. Porque este es el hombre al que tenemos delante en forma de espectador. Es el espectador al que llamo, sin tener ni un solo instante en cuenta su bagaje intelectual, el receptor inteligente. Es decir, no porque haya sido modelado o moldeado por la cultura, sino porque ha sido creado en su conexión constante con la naturaleza: de la que forma parte, y en la maraña de señales de la cual se enreda. Son señales que él percibe por los órganos de los sentidos, y que procesa y sintetiza y elabora en su cerebro. Esta es su inteligencia: la inteligencia con la que lo ha dotado el proceso de la evolución del que nosotros, hasta la última etapa de nuestra historia biológica, hemos formado parte junto a todas las especies supervivientes.
Ante nosotros, sentados en la oscuridad de la platea, acechan los espectadores que esperan satisfacer cuatro placeres fundamentales.
El placer de percibir (animal sensible)
El espectador, situado frente al hecho escénico, es en el fondo un animal ávido de placer sensorial. Adopta una actitud de especial concentración con el objetivo de abrir completamente los canales de la percepción. Sus sentidos –la vista y el oído, principalmente (que son, por excelencia, los canales de la comunicación social), pero también el tacto (y su correlato de la percepción espacial o kinésica: escultura, arquitectura, urbanismo ), el olfato (el elaborado lenguaje de las flores, los perfumes, el incienso) y, en menor grado, el gusto (la gastronomía)– se preparan para una experiencia sensorial de máxima calidad. Frustrar esta experiencia causa un desasosiego profundo (una mala comida, un mal perfume). Alcanzar la máxima calidad sensorial es, en general, uno de los objetivos primordiales de la creación. Se trata de un placer que nos define como animales sensibles, casi voluptuosos. Es una necesidad intensa, urgente, imperativa. La necesidad del arte.
El placer de emocionarse (animal empático)
Pero sentimos también un segundo placer no menos intenso a través del cual nos proyectamos sobre el mundo y armonizamos nuestro estado interior con el del mundo que nos rodea. Obviamente nos emocionamos viendo a otros seres humanos que aman, sufren, odian... Pero nuestros estados de ánimo lo invaden todo: el mundo animal, el paisaje (una puesta de sol, un claro de luna), un sonido, un olor que nos trae a la memoria un mundo perdido, un sabor (la magdalena de Proust). Esta proyección nos permite identificarnos con los personajes de un cuadro, de una fotografía, de una narración, película, obra de teatro. Sentimos un placer profundo emocionándonos con ellos porque somos, sobre todo, animales empáticos. La empatía es lo que nos permite vivir en sociedad (en compañía de otros seres humanos), pero es también lo que nos alerta de los peligros del mundo, nos permite identificar en los otros los peligros que nos amenazan. Sin la empatía, el mundo sería mucho más peligroso de lo que es.
El placer de descifrar (animal semiótico)
Pero no todos los peligros que nos amenazan ni las necesidades que nos impulsan se muestran de forma clara e inmediata a nuestros sentidos y a nuestra afectividad. La mayor parte de las veces hay que descifrar el mundo como si fuera una larga oración de sintaxis compleja repleta de subordinadas. El mundo es un gran enigma conformado, a la vez, de pequeños enigmas que es necesario descifrar siempre desde el principio, en cada ocasión, a cada nuevo intento por parte de cada nueva persona. La capacidad de concentración con la que somos capaces de afrontar un enigma sólo puede explicarse desde el placer que obtenemos en resolverlo, placer que a su vez explica pasatiempos tan populares como los crucigramas o el sudoku. Desde las adivinanzas infantiles a la ciencia, todo a nuestros alrededor está sometido al escrutinio de la interpretación impelidos por el placer de descifrar el mundo en todos sus detalles. El acto de descifrar con todas nuestras fuerzas, activando al mismo tiempo todas las partes de nuestro cerebro, es el mejor juguete que tenemos. Es el placer de pensar. Es así como nos revelamos como animales semióticos.
El placer de conocer (animal filosófico)
En el acto de percibir, emocionarse, descifrar, pensar es como aprendemos a conocer el mundo. Nuestra pasión por el conocimiento es enorme. No se trata de la calidad social, política, económica o cultural del conocimiento. Se trata de la simple necesidad de conocer. La acumulación de sabiduría que resulta necesaria para hablar de fútbol, no quita que sea un conocimiento profundamente irrelevante. El esfuerzo que hacen los adolescentes para estar al día de la música de su tribu es ingente. Saber es una pasión. Nos mueve una curiosidad sin fin que aplicamos a todos los ámbitos de nuestra vida. Somos capaces de elaborar y reelaborar hasta el infinito la información obtenida para disfrutarla en soledad y compartirla con el grupo con el que nos identificamos. Es el cuarto placer, el del conocimiento, lo que hace de nosotros animales filosóficos.
Éste es el perfil del espectador que queremos. Un espectador menos apasionado es alguien que, inmerso en la naturaleza, estaría condenado a una supervivencia fugaz. No sentir, no emocionarse, no descifrar, no pensar, no conocer es la muerte en el mundo de Darwin (pero también en la platea de cualquier teatro).
Pablo Ley